La ternura del desencuentro

Por Abraham Bote Tun
Del niño soñador al adulto con memoria
A lo largo del tiempo, la forma en que he vivido el “crush” —esa atracción que mezcla ilusión, nervios y deseo de cercanía— ha cambiado. No es lo mismo sentirlo de niño, cuando basta con una mirada para imaginar toda una historia, que experimentarlo de adulto, cuando el deseo se topa con los miedos, las ausencias y la memoria.
De niño y adolescente, nunca me vi como alguien que pudiera atraer a muchas chicas. Esa idea se convirtió en un peso. Me hizo sentir que algo en mí estaba mal: mi cuerpo, mi color de piel, mi cabello rizado. Llegué a sentir vergüenza por cosas que hoy forman parte esencial de quien soy. Durante años, la discriminación y los complejos nublaron mi forma de verme.
Con el tiempo, gracias a mi trabajo y a muchas conversaciones, empecé a mirar con cariño lo que antes escondía. Aprendí a querer mi piel morena, mis apellidos, mi identidad maya. Todo eso que antes callaba, ahora lo abrazo con orgullo.
Nunca fui el galán
Nunca fui el galán. La timidez me dominaba, especialmente con las mujeres. Me sentía más a gusto con aquellas que se alejaban de los estereotipos, las que eran compas, las que jugaban fútbol o no encajaban del todo en lo que la sociedad consideraba “bonito”. En cambio, frente a mujeres que sí representaban ese molde —blancas, delgadas, populares—, simplemente me bloqueaba. Sentía que no tenía nada que ofrecer, y además tartamudeaba. Mi inseguridad hablaba antes que yo.
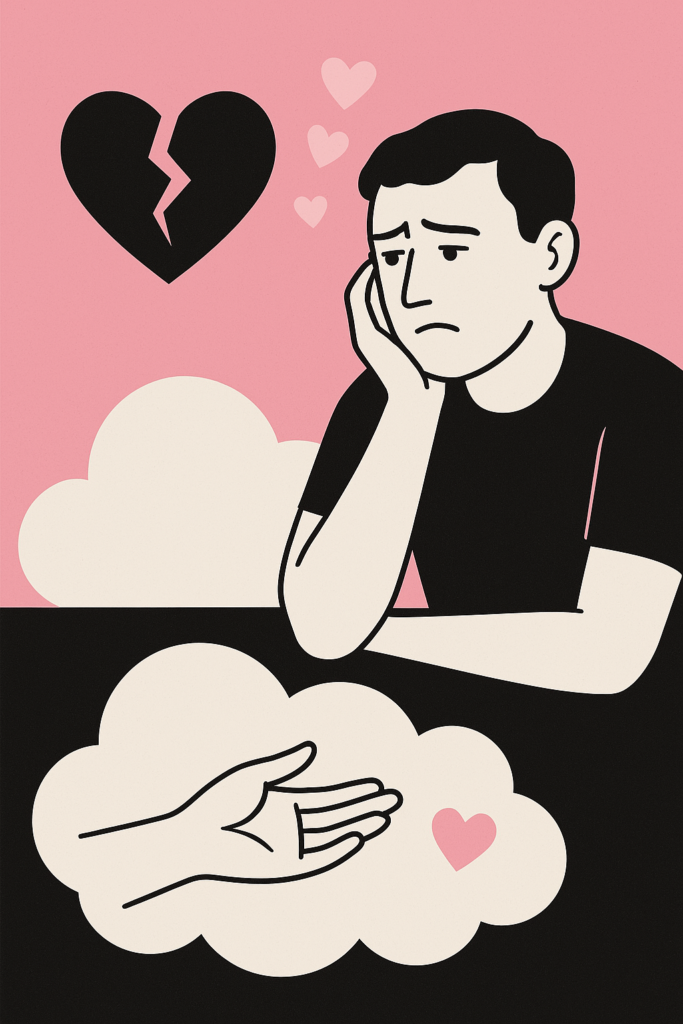
Ya en la adultez, las cosas se ven distintas. Hace cinco años fue mi última relación. Desde entonces, han sido contadas las veces en que he sentido una atracción recíproca. Cuando eso ocurre, lo vivo con mucha intensidad. A veces me pregunto si no será que esa emoción tiene más que ver con viejas heridas, con una necesidad de afecto que no termina de sanar.
El peso de ser visto
Claro que me puede atraer cómo piensa alguien, cómo se mueve, cómo ríe. Pero si no hay una interacción, todo se queda en la imaginación. En cambio, cuando sí hay un cruce, cuando hay mensajes, coincidencias, cercanías, me engancho. Me pasa rápido, siempre me ha pasado así. Aunque ahora trato de construir desde un lugar más firme.
Y sin embargo, últimamente algo ha cambiado. Ya no me entusiasma tanto la idea de encontrar a alguien. La emoción de un nuevo crush ya no tiene la misma fuerza. A veces solo fluyo. A veces pesa. Pesa la soledad. No poder abrazar a alguien, no tener con quién compartir un domingo, una película, una risa, una cama. No por falta de amistades —tengo personas valiosas que son refugio—, sino por esa otra compañía: la que va más allá de la amistad.
La verdad, he aprendido a convivir con esa ausencia. Hoy me enfoco más en trabajar, en tener estabilidad económica, en darme gustos que antes parecían imposibles: un viaje, una casa, una comida rica. Me aferro a eso. A lo material que puedo tocar, porque a veces no hay otra piel que acariciar.
Quizá no sea la historia más romántica. Pero es real. Y a veces, ser honesto con uno mismo también es una forma de quererse.
